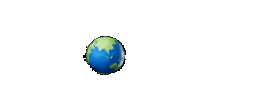Un “sí” para la eternidad: lo vi morir… y vivir

Las madres no lo tienen fácil, especialmente esta: una vida entre la alegría y el dolor, la preocupación y la esperanza, un camino desde el féretro hasta la cuna.
Soy testigo. Testigo de una ejecución. “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!”, gritaban: “¡Fuera, fuera, crucifícale!”. Vi cómo lo torturaban. Vi cómo arrastraba la cruz hasta el lugar del calvario con espinas en la cabeza. Vi cómo erigían su cruz entre dos malhechores. Cómo le clavaban clavos en las manos y los pies. Cómo los soldados le quitaban la ropa, la repartían y echaban suertes. Vi cómo sufría. Cómo colgaba allí desnudo. Cómo le dieron de beber vinagre y le abrieron el costado con una lanza. Vi cómo le goteaba la sangre y cómo gritaba: “Consumado es”. Vi cómo inclinaba la cabeza y moría. Mi hijo.
Soy madre. Madre de hijos e hijas. Pero mi hijo mayor es especial. Una persona como nunca antes ni después ha habido en el mundo.
Pero tampoco siempre fue fácil. Cuando nos invitaron a una boda en Caná, se acabó el vino. Se lo señalé a mi hijo y Él me respondió bruscamente: “¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora”. Sin embargo, ese día realizó su primer milagro y hubo vino en abundancia.
Ni aun de niño era fácil. Después de la fiesta de la Pascua en Jerusalén, cuando nos disponíamos a regresar, de repente desapareció. Lo buscamos por todas partes. Ninguno de nuestros parientes lo había visto. Volvimos corriendo a Jerusalén. Solo al cabo de tres días encontramos a mi hijo en el templo. Le reproché: “Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia”. Aunque no entendí su reacción, guardé sus palabras en mi corazón.
Soy esposa. Esposa de José de Galilea. Era muy joven cuando nos conocimos. Él permaneció a mi lado cuando tenía motivos para marcharse. Porque yo esperaba un hijo. Un hijo que no era suyo.
Para el censo, viajó conmigo, embarazada, a Belén. Mi hijo vio la luz del día en un establo, durmió en un pesebre y yo lo envolví en pañales. Mucha gente, pobres, ricos, querían ver al bebé, nos hicieron generosos regalos y contaron por todas partes acerca del nacimiento. Guardé las palabras que se dijeron sobre mi hijo y conmovieron mi corazón.
Soy la bendita. Bendita, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mí. Cuando ya estaba comprometida con José, se me apareció un ángel: Gabriel. Me habló y me asusté mucho: “¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo”. Me reveló que iba a quedar embarazada. De un hijo, concebido por el Espíritu Santo. Él sería el Hijo de Dios y yo debía llamarlo Jesús. Creí en la promesa del ángel y acepté.
Mi nombre es Miriam. Soy la madre de Jesús. Más tarde me llamarán María.
Foto: garpinina – stock.adobe.com